Por Adrián Moyano
Desde Bariloche, Río Negro
En el campo del sur rionegrino es nombre propio: "Nevada del '84". Fue tan devastadora en sus consecuencias iniciales como fundacional en el mediano plazo. “Se murieron todos los animales”, suelen decir los pobladores que la soportaron, pequeños crianceros que después de semanas de nieve y heladas perdieron la totalidad de sus chivos u ovejas. Ante la desazón de los primeros días, quién podía augurar que de esa mortandad surgiría la primera organización mapuche de carácter provincial. Desde las intimidades más ásperas del norte patagónico se rompería un silencio que llevaba por entonces un siglo.
En el fango de la desesperación prendieron las semillas que un año después dieron origen al Consejo Asesor Indígena (CAI), organización mapuche cuya potencia supo poner contra las cuerdas al poder político de entonces. Aunque no existe un acta de fundación ni se recuerde una puesta en marcha formal, hubo un gran trawün (encuentro) en 1985 que puede considerarse fundacional. Todavía no se llamaba así, sino asamblea. Fue 40 años atrás.
Ahora cumplió 75 años, pero por entonces Sanmartiniano Painefil andaba por los 30 y pico. “Empecé a hacer un trabajo desde el Centro Mapuche en la zona de Villa Llanquín, donde había una cooperativa”, recuerda. El poblado queda a unos 35 kilómetros al este de Bariloche, pero por entonces estaba a años luz del quehacer turístico y las apetencias inmobiliarias que la transformaron en los últimos tiempos. “En ese momento recién empezaba el trabajo que estaba haciendo el INTA a través de un plan de promotores posterior a la nevada, porque ellos vinieron a pedir ayuda al Centro Mapuche”, precisa. “Empezaron a buscar gente que conociera y me acuerdo que en el currículum tenía que decir que uno conocía la zona rural. Era uno de los requisitos”, explica.

Aquel grupo de promotores fue impulsado por el Obispado de Viedma, al comando del recordado obispo Miguel Hesayne. A instancias de la Iglesia también se impulsó la campaña “Una oveja para mi hermano”, con miras a paliar la inmensa mortandad, pero más allá de las individualidades que estuvieron al comienzo.
“Al CAI no lo impulsó nadie”, considera Hermenegildo “Chacho” Liempe, quien participa de esta conversación, aunque vía correo electrónico desde El Bolsón (Río Negro). “No hay fundadores que hubieran planificado crear una organización. Se dio así, como se dan los hechos en el andar de los pueblos. Impulsados conscientes o no, de buscarnos, de encontrarnos, aunque nos veíamos diariamente”, añade.
El Consejo Asesor Indígena y la identidad
Cuatro décadas atrás casi nadie se reconocía explícitamente mapuche. “Empezamos a hacer un trabajo con la gente y de a poco se fue dando el tema de la identidad”, reconstruye Painefil. “Se fue avanzando hasta que el gobierno de la provincia hizo una convocatoria para armar la Ley Integral del Indígena y nos logramos juntar todos en un trawün inmenso en Jacobacci que se hizo en 1985”, destaca.
Ubicada en un paraje que se conocía como Huahuel Niyeo ("Que hay cañadones", en mapuzungun), la localidad se originó durante la construcción del ferrocarril que terminó de conectar San Antonio Oeste con Bariloche hacia 1934. Está rodeada de comunidades mapuches. Aquella masividad significó “ver que estábamos organizados, que no éramos improvisados, no éramos un grupito de cuatro o cinco, como decía el Gobierno. También decía que los promotores éramos comunistas: promotores del odio”, comparte Painefil entre sonrisas. Por entonces gobernaba en Río Negro la Unión Cívica Radical (UCR).
A pesar de sus descalificaciones “se sintió el peso de la organización, tomamos el proyecto y dijimos que íbamos a contestar. Empezamos a hacer un trabajo con la ley impresionante, la gente que no sabía leer igual sabía y la interpretaba, analizaba cada punto y decía qué no le gustaba. Ese laburo nos unió mucho”, afirma Painefil. Los políticos habían pensado en un ámbito que brindara asesoramiento a los legisladores en materia indígena y de ahí el nombre, pero “nos fuimos conformando como organización, aunque no teníamos personería jurídica ni nada”.

La formalización se dio porque “después de haber luchado tanto por la ley, cuando se aprobó se reconoció al CAI como organización indígena. Y esa también fue una discusión”. Es que las identidades no se recuperan o se dan por generación espontánea. “Si éramos indígenas, si éramos mapuches, si éramos paisanos o aborígenes. Había algunos peñi nuestros que cuando se presentaban decían su nombre, su apellido y remataban con 'como paisano mapuche argentino que somos'. Metían todo junto”, cuestiona Painefil, con simpática comprensión.
Más allá de aquellas dudas o redefiniciones, para Liempe “el recuerdo esperado, soñado y buscado personalmente fue encontrarme con mi gente, con mis paisanos, como por muchos años nos denominamos, con pu peñi y pu lamngen de los dos lados de la cordillera. El valor de encontrarnos que permitió el CAI no es solo palabras: hermanos de sangre que se reconocen al ir ordenando la documentación de cada familia, parientes que la guerra separó y hoy volvemos a estar comunicados”. Chacho Liempe atesora en su recuerdo “el ver a nuestra gente en trawün, tranquilos y sonrientes, en un espacio donde no hay distinción”.
Momento de resistencia
Si bien fue una herramienta en la lucha por la tierra, 40 años después para Painefil su aporte central fue otro. “Después de un tiempo de existencia del CAI, consciente o inconscientemente, la gente se empezó a identificar realmente como mapuche. Ahí empezó. Es una cosa importante, un legado que los que estamos todavía tenemos que sostener. Fue un momento de resistencia del Pueblo Mapuche que renació después de cien años de silencio”, enmarca.
Liempe coincidió con esa valoración. El principal legado del CAI fue “hacer visible nuestra existencia ante la sociedad de este país y sus gobiernos. También en otros países del continente y del mundo, ya que, si bien se conocía la existencia y las luchas de los peñi y lamngen en lo que hoy es Chile, no sabían de nuestra existencia en la Argentina".
Afirma que implicó mostrar la presencia mapuche no solo medios de comunicación, fue también mostrar la capacidad y la consciencia como pueblo, y denunciar que el Estado invadió el territorio, se apropió del espacio que por miles de años fue del pueblo originario. "Está en nuestra memoria el dolor de nuestros mayores al recordar la invasión del Ejército que, respondiendo al pedido del Congreso Nacional, impulsó esa decisión intentando nuestro exterminio”, reafirma Liempe.
Painefil complementa: “Siempre pienso que aniquilar un pueblo es aniquilar su sabiduría. Y todo ese dolor, esa impotencia que uno siente, generó el valor para que despertara el Pueblo Mapuche y en una zona tan castigada, en ese momento por la nevada, pero la gente quedó, la gente estaba y estaba su historia. En los trawün salían lo que para los wingka serían lamentos, pero en realidad la gente contaba la historia de lo que vivió. A esa historia hay que tenerla presente”.
La experiencia del CAI también cambió el rumbo de su propia vida. “En lo particular, cuando empecé a buscar el tema indígena, también empecé a buscar a mi viejo, que todavía estaba, pero no hablábamos mucho. Él falleció en el año 83, se me generó un vacío y me metí en el Centro Mapuche, donde escuché hablar a mucha gente grande que venía del campo. Eso me movilizó y vivía pensando en eso, así que cuando me contrató el Obispado para trabajar en la zona rural fue lo mejor que me podía pasar”, comparte.
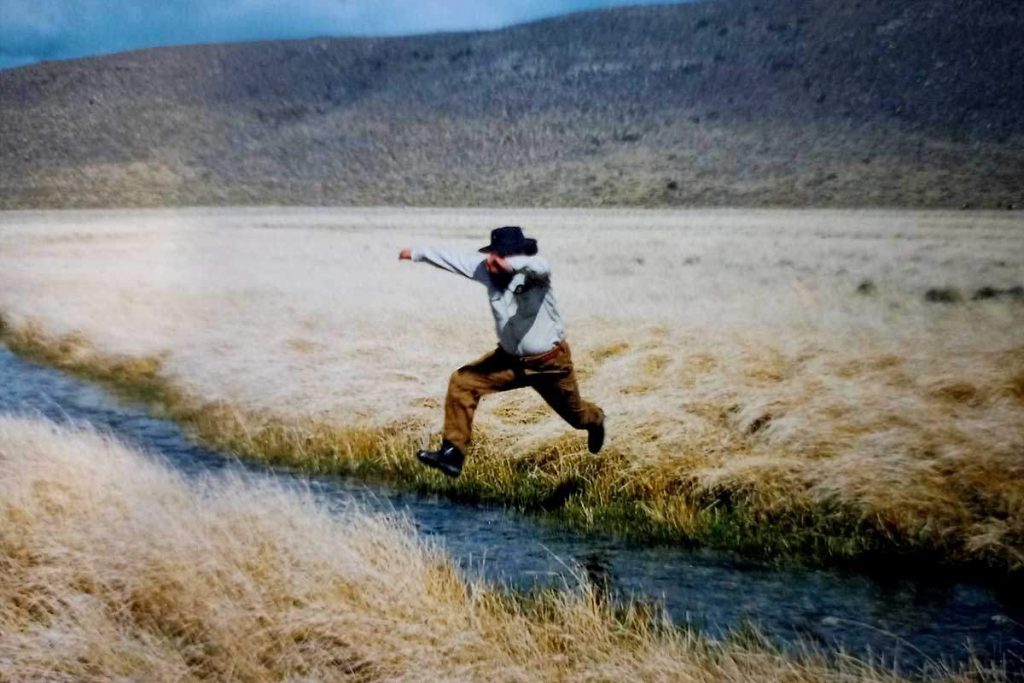
Una cosa grande
Painefil señala que estuvieron diez años trabajando junto a Chacho Liempe en todos los parlamentos mapuches. Se elegían delegados, que iban a las reuniones de una especie de consejo donde se debatían estrategias y acciones. La experiencia se grabó a fuego en la subjetividad. “Al interior de cada uno dejamos de sentirnos solos y seguimos en esa condición en la actualidad, ya que ante cualquier situación que nos afecte, nuestra gente sabe que hay un espacio propio donde nos juntamos para pensar una salida en una organización autónoma, independiente de los Estados”, suma Liempe, quien, a diferencia de su compañero, nunca se fue del CAI y reivindica su continuidad en el presente: “El CAI está en actividad, está vigente, aunque los medios de comunicación masiva no toman en cuenta nuestros comunicados cuando denunciamos los permanentes conflictos que sostenemos en la defensa de nuestros derechos legales y legítimos”.
“A veces siento melancolía porque con el CAI yo crecí como persona, crecí políticamente y pensando que hay que estar en los momentos que hay que estar: poner el cuerpo”, comparte Painefil, quien permaneció en la organización hasta 1996. No abandonó tareas de base porque siguió en los trabajos cooperativos incluso hasta hoy, pero aquella masividad pionera menguó.
“Estamos, siempre que nos respeten, con disposición para hablar. Somos conscientes de que en el mundo hay distintas formas de pensar y de ver las cosas. En su largo andar nuestro pueblo ha llevado adelante sus luchas como lo pensaron nuestros mayores en la realidad de su tiempo. Hoy se da igual y estamos siempre dispuestos para aportar sobre nuestra experiencia, fuera buena o mala según la visión de cada uno”, señala Liempe.
Anótese la cronología: en general se puntualiza 1992 como punto de partida de la reemergencia indígena en el sur de la Argentina, ante las intenciones estatales de conmemorar el quinto centenario de la invasión española. Pero en Río Negro, la nevada del 1984 aceleró los tiempos e indirectamente provocó que el silencio se quebrara siete años antes. Todavía perdurable. Y eso fue obra del Consejo Asesor Indígena.
Edición: Darío Aranda.



